La vida después: el comienzo
El vestido era horrible. Victoria se movió sin ganas delante del espejo intentando encontrarse favorecida con aquella especie de saco que parecía cortado por alguien que abominaba del sexo femenino y quería cobrarse la venganza en forma de trajecito espantoso. Era de algodón, o al menos eso ponía la etiqueta, pero a Victoria empezaba a picarle como si estuviese hecho de arpillera. Tenía un recatadísimo escote en pico de solterona vocacional – una especie de quiero y no puedo - y el largo anodino que aprobaría la superiora de un colegio de monjas de hace cincuenta años: seis dedos por debajo de la rodilla. Las mangas llegaban casi hasta el codo, en un intento fallido de afrancesar el conjunto, y el talle alto acaba de rematar el efecto perverso. El vestido – que, decididamente, picaba más de lo tolerable – era un verdadero antídoto contra la lujuria.
Junto a Victoria, con una sonrisa profesional, la dependienta intentaba ver la botella medio llena.
- Es su talla. No hay que hacerle ni un arreglo…
No, claro que no. Aquel vestido horrible se ajustaba a su cuerpo como lo hubiese hecho un guante lleno de agujeros y de mugre a la mano de la reina de Inglaterra. La vendedora – que era tan consciente de la fealdad de la prenda como la propia Victoria – se justificaba por no poder enseñarle nada más.
- En negro es lo único que nos queda… en verano… bueno, ya sabe, no suelen enviar gran cosa en colores oscuros. A principio de temporada hubiésemos podido encontrar algo, pero a estas alturas …
Victoria la dejó hablar frunciendo el ceño y sin apartar los ojos de su propia silueta – una talla 38, que cualquiera consideraría dignísima teniendo en cuenta que acababa de cumplir los 46 – embutida a la fuerza en aquel engendro que se le antojaba más y más espantoso.
- ¿Está segura de que no quiere ver algún modelo en otro tono? En la 38 nos quedan dos que son preciosos. Cualquiera le sentará muy bien. Este es original, pero un poco… no sé…
“¿Feo? ¿Ridículo?”
Ni siquiera la esperanza de una comisión por la venta animaba a aquella buena chica a endosarle semejante adefesio. Victoria movió la cabeza como quien se ha resignado a lo inevitable.
- Me temo que lo necesito en negro.
Eso era lo malo, que no se trataba tanto de elegir un vestido sino de encontrar algo de ese maldito color que en verano parece no existir. Habría sido más fácil en invierno, claro, cuando las tiendas se atiborran de los archifamosos “petites robes noire” y en el peor de los casos uno puede apañarse con un jersey de cuello vuelto y una falda cualquiera. Victoria recordó con disgusto las dos prendas que había dejado en su armario a siete horas de avión: un vestido de seda plisada, y un sastre de corte lápiz, elegante y sobrio, en negro los dos. Cualquiera hubiese servido para la ocasión. Pero hacer una maleta en estado de shock no es demasiado fácil, y menos cuando se tiene el tiempo justo para salir hacia el aeropuerto a tomar un avión donde, por cierto, sólo quedan libres dos milagrosas y carísimas plazas. No quiso ni saber lo que habían costado, como tampoco ahora quería recordar qué demonios había metido exactamente en su maleta de piel. Sólo estaba segura de que los dos vestidos que hubiera podido ponerse estaban a buen recaudo en su apartamento de Manhattan.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado funcionando el aire acondicionado. Quizá Herder se hubiese acordado de apagarlo, pero él no solía preocuparse de esas cosas. Si no tomaba cartas en el asunto, a su regreso iba a encontrar su bonito piso convertido en una hielera, amén de una estratosférica factura de luz. Suspiró antes de mirar a la vendedora con aire de súplica.
- ¿Me permite un momento? Tengo que hacer una llamada.
- Desde luego.
Aquella chica tan agradable se alejó unos metros, convencida de que estaba buscando una especie de moratoria para decidirse acerca de aquel vestido horrendo cuya sisa le estaba provocando un sarpullido. Se rascó con disimulo mientras buscaba el móvil en el bolso.
- Mmmm… Hi…
La voz pastosa de Herder indicaba que dormía. Presumía de no sufrir los efectos del jet lag, pero cuando llegaban de viaje siempre necesitaba echarse durante diez horas para ponerse a tono con el nuevo horario. Si eso no es jet lag que venga Dios y lo vea, pensó Victoria…
- ¿Vicky? ¿Eres tú?
- Sí. Oye, siento despertarte, pero creo que nos hemos dejado encendido el aire acondicionado. Habría que llamar al portero para que subiese a apagarlo.
Hubo unos segundos de silencio. Herder debía estar intentando regresar al planeta tierra desde el feliz mundo de los sueños.
- No te preocupes. Estoy seguro de que lo desconecté al salir.
Milagro, milagro. Herder asumiendo un compromiso doméstico. Deberían apuntar la fecha para conmemorarla anualmente. Y hacer camisetas y gorras alusivas al acontecimiento.
- ¿Dónde demonios estás?
- En una tienda. Necesitaba un vestido.
- ¿Un vestido? ¿Ahora? Vicky, por Dios… Hemos aterrizado de madrugada ¿y tú te vas de compras a las… a las diez menos cuarto de la mañana?
Victoria tragó saliva. Sin saber por qué, aquella voz desabrida había multiplicado por mil el cansancio y la tristeza infinita que había acumulado durante las últimas quince horas.
- Necesito un vestido negro – dijo, y colgó.
Luego, sin saber muy bien por qué, se sentó en una butaca que había en el probador. El espejo le devolvió su imagen desmadejada, tan poco atractiva gracias a las circunstancias, el agotamiento…. y, por supuesto, al vestido espeluznante que llevaba puesto. Miró la etiqueta: costaba trescientos euros. Se le escapó un silbido adolescente. Trescientos euros… casi cuatrocientos dólares en un trapo feísimo que sólo iba a ponerse una vez. A Jan le daría un ataque si supiese que había gastando ese dineral en una prenda que ni siquiera le gustaba.
Jan…
La falta de sueño, la diferencia horaria, la tristeza, la soledad, el cansancio y el desaliento se le vinieron encima como un alud. Se sintió arrastrada hacia la tierra prometida de las lágrimas y dejó de oponer resistencia. Apoyó la cabeza entre las manos y se echó a llorar.
¿Qué diría Jan si la viese en ese estado, sollozando a solas en una butaca de terciopelo color melocotón dentro del probador de la única tienda de la calle de Serrano que estaba abierta a las nueve y media de la mañana en un sábado del mes de agosto?
Probablemente le diría “ya era hora, chica”. Porque aquel era un llanto que había estado aplazando sin necesidad. No había llorado al hablar con Marga, ni al colgar el teléfono, ni había llorado al hacer la maleta en un estado cercano a la catatonia, ni mientras viajaban en un taxi hacia el aeropuerto, ni durante las siete horas de viaje en avión, que invirtió en ver dos películas y seis episodios de “Frasier” en la pantalla privada de su asiento de bussiness mientras comía compulsivamente aperitivos japoneses, ni al aterrizar en Madrid después de tres años de ausencia.
Sí, chica, ya era hora de que te concedieses un respiro. Llora todo lo que te dé la gana.
- Oh, perdóneme… no sabía…
La dependienta había entrado en el probador sujetando tres perchas de las que pendían otros tantos vestidos. Victoria los miró a través de las lágrimas. El primero era precioso y tenía un suave color café con leche. Un tono que siempre le había sentado bien.
- Le he traído estos otros… pensé que ya habría acabado de hablar – colocó las prendas en los ganchos de las paredes y la miró con una expresión desolada – lo siento mucho, no debería haber entrado sin pedir permiso.
- No se preocupe, es culpa mía
- Tenga, coja uno… - la chica le tendió una caja de kleenex que había sobre la mesita. Victoria pensó que había visto pañuelos de papel en las consultas de los psiquiatras, pero nunca en una tienda de ropa.
- ¿Les pasa a menudo? Que las clientas se echen a llorar, quiero decir… como están tan bien preparados…
- ¿Qué? Ah, no… es por el maquillaje… para proteger las prendas... Algunas señoras se pintan como puertas y tienen muy poco cuidado al ponerse y quitase la ropa, así que usamos esto.
Agitó la caja en un gesto infantil. Qué agradable resultaba aquella dependienta. Era muy joven, casi una adolescente. Victoria pensó que no era una buena idea tener a una chica de esa edad en una tienda de señoras. A partir de los treinta y cinco, el ver unas piernas perfectamente torneadas, una cintura estrecha y un cutis luminoso y libre de arrugas produce cierto desánimo. Se preguntó cuántas clientas se habrían marchado de la tienda sin comprar sintiéndose difusamente insultadas por la juventud de aquella muchacha tan servicial y tan amable.
- Quiero que vea estos, por si decide cambiar de opinión.- ladeó la cabeza –. Son muy bonitos, y tienen buen descuento.
Victoria echó una mirada a aquellos trajes. Eran preciosos, en efecto. El de color café con leche marcaba ciento ochenta euros. La muchacha le dirigió una sonrisa cómplice cuando vio que miraba la etiqueta.
- Costaba quinientos a principio de temporada. Lino cien por cien. Es el único que queda. ¿Por qué no se lo prueba?
Sí, eso ¿por qué no? Victoria se dio cuenta de que la llantina le había inyectado una pequeña dosis de ánimo, así que se despojó encantada del colgajo negro y se puso el otro vestido que parecía hecho para ella.
- Es como si lo hubiesen cosido encima de usted. Fíjese en los hombros. Y en la cintura. El negro le ajustaba bien, pero este es mucho más elegante… y más barato.
El vestido negro esperaba, como desmayado, encima de la butaca de terciopelo. Victoria le dirigió una última mirada de desprecio. Trescientos euros por esa basura. Jan la maldeciría eternamente si se gastaba tanto dinero en semejante birria. A Jan le hubiese encantado el otro vestido. Un vestido que le sentaba bien, un vestido bonito que la hacía parecer más delgada y resaltaba el bronceado de su piel. Y pensar que había estado a punto de llevarse aquel despojo que parecía hecho con los restos de un saco, a juzgar por cómo rascaba…
- Me lo quedo. Y búsqueme unos zapatos que le vayan bien. En el 39, por favor.
- ¿Herder?
- ¿Se puede saber dónde estabas? Te he llamado veinte veces.
- Ya te lo dije, haciendo unas compras.
Herder se puso de pie y meneó la cabeza con un ademán paciente que hubiese envidiado el mismísimo santo Job, como diciendo “he aquí a la loca de mi mujer, que se escapa de la cama para ir de tiendas”. En ausencia de Victoria había pedido el desayuno y sobre la bandeja descansaban los restos del festín de bollos, huevos revueltos y pan con mantequilla. Al ver las sobras descubrió que estaba hambrienta, y picoteó con cierta avidez las migas del cruasán y las cortezas de las tostadas. Quiso servirse un café, pero la jarra estaba vacía
- Si quieres pedimos algo más.
- Déjalo, no vamos muy bien de tiempo. ¿Todavía no te has duchado? No puedo creer que…
Pero Herder cortó en seco los consiguientes reproches sobre su pachorra.
- Vicky, no empieces. Te largaste sin decir nada, luego me colgaste el teléfono y lo apagaste, así que llevo un buen rato preguntándome donde diantres está mi mujer. Incluso pensé que te había pasado algo.
- Por favor… ¿qué iba a pasarme? Estamos en el centro de Madrid, no en un suburbio de Caracas.
- Ya. Bueno, a ver ¿qué has comprado?
- Unos zapatos y un vestido
- Negro…
- No. Marrón.
Sacó el vestido y lo extendió en la cama deshecha. Herder miró la prenda y luego la miró a ella de arriba abajo, como si no pudiese dar crédito: se había lanzado a la calle después de un agotador viaje porque necesitaba imperiosamente un vestido negro, y ahora volvía con algo que no era ni remotamente parecido a lo que había ido a buscar. Victoria se preparó para el contraataque, pero Herder también estaba cansado y, en el fondo, le daba exactamente igual el color de la ropa de su mujer.
- Voy a darme una ducha.
Herder… llevaban casados cinco años, y Victoria empezaba a reconocer ante sí misma que le habían sobrado por lo menos los dos últimos. Herder Van Halen, profesor de Lengua y Literatura Hispánica en la muy prestigiosa universidad de Columbia. Políglota, gran docente, investigador destacado. Un tipo estupendo, a decir de los que le conocían. Un imbécil, pensaba su mujer, un ególatra con mayúsculas incapaz de preocuparse por nadie que no fuese él mismo. Un memo integral que la ignoraba y hasta la despreciaba, o al menos eso había llegado a creer en los últimos tiempos… bueno, tal vez exageraba en lo del desprecio, pero, sea como fuere, el querido Herder había demostrado con creces que era un completo cretino lleno de manías, de prejuicios y de ideas absurdas. Alguien demasiado centrado en mirarse el ombligo como para dedicar siquiera unos segundos a ponerse en el pellejo de otros, no digamos ya en el de su mujer. Un superficial, un cínico de libro, que además de tener una elevadísima opinión de su persona, consideraba que el resto de la humanidad no estaba en absoluto a su altura, lo cual se traducía en una perenne actitud suficiente que sacaba de quicio a quienes la detectaban, que dicho sea de paso eran muy pocos.
Casi todo el mundo consideraba al profesor Van Halen como un milagro de la naturaleza, una prodigiosa conjunción de virtudes intelectuales y físicas, un crisol de bondad, inteligencia, belleza y talento. Pero, bajo esa gruesa capa de felices atributos, Herder era un tipo muy difícil de soportar. Lo malo- o tal vez lo bueno - era que casi nadie se daba cuenta.
. No siempre había sido así, se repetía Victoria, aunque cada vez con menos convicción. Cuando empezó el desencanto – es decir, cuando empezó a entender cómo era en realidad el hombre del que se había enamorado y con quien se había casado - le gustaba recordar que había habido una época en la que Herder Van Halen parecía una persona divertida, alegre, afectuosa y entregada. Al ir descubriendo al hombre malencarado, egoísta e impaciente que era en realidad su marido, intentó definir en qué momento había empezado a gestarse aquella amarga metamorfosis – la mariposa convertida en oruga - , o quien había lanzado la maldición capaz de convertir en sapo al príncipe encantador. Intentó culpar al entorno de Herder, a su insoportable familia de Nueva Inglaterra, a los compañeros de trabajo en la universidad, incluso a su legión de amigos – una cohorte de aduladores que parecían estar en el mundo con el propósito de besar por donde pisaba Herder y, básicamente, para lamerle el culo a todas horas – y al final tuvo que rendirse a la evidencia: Herder Van Halen había sido siempre la misma persona arrogante y vanidosa que ahora se le antojaba insufrible. Lo que pasa es que - por alguna misteriosa razón que no lograba comprender - se había enamorado de él. Y desde tiempo inmemorial se sabe que el amor es capaz de cubrir con una pátina de virtudes imaginarias cada uno de los defectos del otro.
Lo que le había ocurrido no era nada original, desde luego: el mundo estaba lleno de personas que se habían casado con alguien que era en realidad una especie de amable monstruo de Frankenstein hecho de cosas buenas tomadas de aquí y de allá. Lo malo es que aquella criatura era parte de un hechizo con fecha de caducidad: la misma que tiene la pasión en estado puro o la soberana estupidez del amor verdadero. Luego, el personaje se desmorona y queda sólo un bicho sin alma. El moderno Prometeo encantado de hacer trizas un cuento de hadas que había surgido en la cabeza de alguien desesperado por encontrar al príncipe azul o a la princesa dormida. Pero, aunque Victoria se consolaba pensando que a otros les había pasado antes que a ella, cuando se despertaba por las mañanas y veía a su lado a Herder Van Halen se detestaba a sí misma por haber caído en la trampa perversa del romanticismo. No es que el tipo adorable y tierno con el que se había casado se hubiese transmutado en un imbécil. Es que, simplemente, aquel hombre maravilloso no había existido nunca fuera de su cabeza flechada por un repelente angelito. Casi seis años después de la boda, Victoria, que se creía inmune a los cantos de sirena y presumía de ser capaz de detectar de un vistazo a los lobos con piel de cordero, tenía que reconocer que Herder van Halen se la había dado con queso.
Los problemas no empezaron enseguida, aunque Victoria era incapaz de trazar un punto en el mapa vital de ambos para indicar el lugar o el momento en que las cosas empezaron a torcerse. Quizá las primeras señales de alarma llegaron de la mano del sexo: la frecuencia de sus relaciones de cama empezó a disminuir de manera alarmante sin ninguna razón objetiva, y casi al mismo tiempo la calidad de aquellos encuentros empezó a dejar también mucho que desear. Como centenares de personas antes que ella, Victoria creo para sí misma media docena de buenas excusas para justificar lo evidente: que sus relaciones sexuales habían entrado en barrena. Al principio se consolaba pensando que de pronto el sexo no era bueno, pero tampoco era malo, y un bien día se encontró pensando que no era malo, pero tampoco era bueno. Fue también entonces cuando empezó a molestarle que Herder se retrasase a las horas de las comidas, que descuartizase el periódico para leerlo por secciones, que fuese capaz de hablar durante una hora de la reunión del claustro pero no disimulase su aburrimiento cuando pretendía comentar con él un artículo que estaba escribiendo, que pretendiese hacerla culpable de todos los pequeños desastres domésticos que se abatían sobre el apartamento – desde la baja del portero a las bombillas fundidas – o sus tendencias manirrotas. Oh, sí, al principio de su relación había confundido con generosidad chispeante esa afición de Herder por pagar las cuentas del restaurante, invitar a rondas en el bar del club a todos los gorrones que lo saludaban y enviar regalos a diestro y siniestro. Con el paso del tiempo, se daba cuenta de que lo que había considerado una costumbre apreciable era otra de las estrategias de Herder para subrayar también su superioridad material: soy rico, chicos, y puedo ocuparme de vuestros gastos. Si años atrás la propia Victoria sonreía satisfecha cuando Herder se hacía cargo de la factura del almuerzo de un grupo de seis desconocidos, ahora le entraban ganas de estrangular a su marido cada vez que agasajaba a personas que, con toda seguridad, sólo esperaban a que se diese la vuelta para criticarlo por su gesto dispendioso. Cuando el profesor Van Halen enviaba un ramo de flores de trescientos dólares a la anfitriona de una cena, Victoria ya no pensaba que se había casado con un perfecto caballero, sino con un gilipollas ostentoso con maneras de jeque árabe.
Bien es verdad que nadie la obligaba a seguir con Herder. Era mayorcita para tomar sus propias decisiones, no tenían hijos y su escasísima familia no ejercía ninguna influencia sobre ella, por no decir que les importaba muy poco lo que Victoria hiciera o dejara de hacer. Así pues, no podía achacar su situación de mujer desencantada a las presiones del entorno o el chantaje sentimental de terceros. El problema era que, aunque lo llevaba bien escondido bajo una perfecta capa de seguridad en si misma y de ansias de independencia, en los últimos años Victoria había acabado por desarrollar un miedo cerval a la soledad y necesitaba de la presencia de una pareja para sentir que su vida estaba completa. Se avergonzaba de esa necesidad como otros se avergüenzan de contraer una gonorrea: aquel sentimiento era tan poco coherente con el resto de su forma de pensar, con su modo de vida, que le resultaba bochornosamente absurdo, incluso patético: en pleno siglo XXI, una mujer aún atractiva, económicamente independiente, que había bruñido a conciencia su propio brillo social y profesional, aterrada ante la idea de un divorcio… era demasiado estúpido para comentarlo con nadie, y ella, por supuesto, no lo había hecho. Ni siquiera lo había hablado con Jan.
Él había sido el único de sus amigos a quien Herder no había logrado engatusar. Lo conoció tres meses antes de la boda, cuando Victoria organizó unas pequeñas vacaciones en España para presentar a los suyos al hombre con el que iba a casarse, aunque luego se dijo que la idea de reunir a su prometido y a sus amigos en una aparatosa fiesta en una terraza de Madrid – un remedo de las ridículas celebraciones de compromiso que organizaban las familias pudientes de la costa Este – había sido completamente inapropiada. Había demasiada gente, demasiado ruido, demasiado alcohol, demasiada música y demasiada expectación por conocer al futuro marido de la escurridiza Victoria, que había esperado a llegar a la frontera de los cuarenta para dar el sí quiero. Cuando vio juntas a todas aquellas personas – muchas de los cuales, dicho sea de paso, ni siquiera eran verdaderos amigos – ,cuando empezaron a asediar a Herder para presentarse y hacerle contar, una y otra vez, cómo la había conocido, cuando comprobó que muchos de los invitados cuchicheaban con falso disimulo seguramente preguntándose cómo demonios había conseguido Victoria conquistar a un atractivo e inteligente millonario americano, se dio cuenta de que hubiese sido mucho mejor organizar una cena íntima con Herder y las tres o cuatro personas que la querían de veras… o, quizá, solamente con Herder y Jan. Porque, en el fondo, Jan era el único al que de verdad quería presentar a su prometido. Prometido… Cielos, qué rematadamente cursi sonaba aquello… pero cuando uno ya casi peina canas, decir novio sonaba igualmente ridículo.
- Así que Herder van Halen…Tiene nombre de fiordo noruego –
Jan se acercó en cuanto la vio sola por primera vez en toda la noche, tras sufrir los envites de amigas y antiguas compañeras que la felicitaban efusivamente por la pieza cobrada.
- ¿Noruego? No, señor listillo. Su familia proviene de Holanda.
- Peor me lo pones. ¿Qué pasa, que teniendo ese apellido no podían facilitarle las cosas llamándole Troy, o John, o Michael? Herder van Halen… ¡por todos los santos, si parece un personaje de Edith Wharton!
- No seas repelente…
- No lo soy. Sólo tengo olfato para los malos nombres, y este se lleva la palma. El único más absurdo que recuerdo era el de aquella chica de mi instituto que se llamaba Marta Martos Martínez, la pobre. A ver, enséñame el anillo.
Con un mohín de hastío, alargó la mano sin ningún entusiasmo para que Jan pudiese admirar cómodamente la sortija de Tiffany´s montada en oro blanco. Victoria se había sentido un poco incómoda al ver aquel diamante desproporcionadamente grande - no le interesaban las joyas y, desde luego, no esperaba un anillo de compromiso digno de una princesa rusa - y su desconcierto creció al saber que lo había comprado la madre de Herder. Entonces recordó que su casi marido ya había estado casado antes, y seguramente su primera esposa habría recibido un regalo parecido. Es posible que Eunice Van Halen no quisiese que su futura nuera se sintiese víctima de agravios comparativos… o tal vez era una costumbre de familia abrumar a la novia con regalos caros para que supiese qué significaba ingresar en la aristocrática tribu de los Van Halen de Holanda. El caso es que allí estaba ella, exhibiendo un diamante de dos kilates y medio en el dedo anular de su mano derecha.
- Parece una pista de patinaje. – Jan la miró y frunció el ceño - Pensé que no te gustaban las piedras preciosas.
- ¿Por qué tienes que ser tan desagradable? ¿No puedes alegrarte por mí?
- Perdona… claro que me alegro. – la abrazó y la besó en el pelo – El anillo es precioso y el señor del nombre raro tiene muy buena pinta. Pero, si quieres que te diga la verdad, esta boda no me hace ninguna gracia.
- ¿Por qué…?
- Pues porque ahora si que ya no vas a volver a Madrid más que de visita
- No pensaba hacerlo, ni con boda ni sin ella. Tengo una plaza fija en la Universidad de Grace, y me va bastante bien en Nueva York.
- Ya. Sea como sea, míster Fiordo acaba de matar mis últimas esperanzas de que regreses a casa. Estoy condenado a verte de siglo en siglo y a mandarte mails cuando quiero saber de ti. Confieso que siempre pensé que lo de Nueva York sería algo pasajero, pero el señor comosellame me ha aguado la fiesta. Por eso le odio con toda mi alma. A él y a sus enormes diamantes. Pero te veo contenta… y, además, estás muy guapa. Así que claro que me alegro por ti. No pongas esa cara, chica. Venga, vamos a tomar una copa…
Victoria había recordado muchas veces las palabras que Jan había dedicado a Herder. “Le odio con toda mi alma”, había dicho, con la misma pasión burlona que imprimía a todas sus declaraciones. Siempre pensó que aquella deliberada exageración, aquella frase extrema pronunciada con un deje frívolo, escondía algo mucho más profundo que el rencor hacia el hombre que cortaba definitivamente sus amarras con Madrid. No, Jan era demasiado generoso, demasiado bueno, la quería demasiado como para pensar en sí mismo al evaluar la decisión que Victoria había tomado.
Supo que había algo que Jan no le estaba diciendo, algo que ni siquiera él era capaz de explicar. Quizá fue el único que, con sólo un apretón de manos, descubrió al estúpido que vivía dentro de Herder van Halen. Mientras el resto de conocidos y de amigos caían rendidos bajo su influjo de americano guapo y distinguido – parece el Gran Gatsby, le había dicho alguien – Jan había visto en Herder algo que no le gustaba. Exactamente lo mismo que Victoria había tardado años en descubrir. Ahora que lo había hecho, ahora que conocía al verdadero Herder, se preguntaba qué demonios venía a continuación, qué se hace cuando tu marido ya no te gusta y no te atreves a volver a empezar llevando sobre los hombros la conciencia de una relación fracasada… y, sobre todo, cuando eres incapaz de enfrentar la incomodidad que supone un nuevo cambio de vida.
Sí, eso era: el matrimonio la hacía sentir muy cómoda. Había algo confortable en el hecho de ser una mujer casada – y podía decirlo bien alto, porque durante casi cuarenta años había sido soltera – y no estaba dispuesta a volver a convertirse en una cuarentona solitaria con un divorcio a sus espaldas y un futuro incierto delante de las narices. Sería distinto si se hubiese casado con Herder a los veintiocho años, y estuviese considerando la posibilidad de un divorcio desde la cómoda atalaya de los treinta y tantos. Entonces podría plantearse el asunto con más o menos tranquilidad. Pero cuando la próxima década es la de los cincuenta, lanzarse de cabeza a lo desconocido evidencia una notable falta de sesera. Y Victoria no era lo que se dice una estúpida.
. Por eso llevaba más tiempo del recomendable cocinándose a conciencia en su propio rencor, en una rabia sorda que con el paso de los meses iba haciéndose más y más ingobernable. A veces se preguntaba hasta dónde podía llegar aquella sensación de hastío, de pura incomodidad, que despertaba en ella la sola presencia de Herder. Y ese era el principal problema: la profunda antipatía que su marido despertaba en ella. Desalentada, se decía que había algo muy infantil en ese sentimiento tan primario. A veces hubiese preferido odiar a aquel hombre, detestarlo con cada una de las fibras de su cuerpo, que experimentar hacia él lo que podía ser una pura pulsión de desgana. No es que abominase de Herder. Simplemente, le caía fatal.
Victoria estaba segura de que Herder van Halen no tenía la menor idea de lo que ella sentía. En realidad, a Herder le preocupaba muy poco todo lo que no estuviese directamente relacionado consigo mismo: sus clases en la universidad, sus publicaciones, sus conferencias y sus veleidades arribistas. Quería entrar en política, y había empezado a preparar el desembarco multiplicando su actividad académica y su presencia en foros más bien populistas con acceso a los lobbies que crecían en Nueva York como las setas en otoño. Herder Van Halen, descendiente de uno de los 400 de la señora Astor, caucasiano, rico por su casa y eminente profesor universitario, llevaba meses en feliz chalaneo con asociaciones de hispanos de la costa Este, participando en campañas cívicas y promoviendo iniciativas vanguardistas – la última, conseguir que una marca de cereales pagase unas clases de inglés para inmigrantes adultos que seguían sin conocer la lengua de su patria adoptiva – convencido de que si Chicago había sido capaz de lanzar a la Casa Blanca a un tipo negro, la población del estado de Nueva York bien podía dejarse conquistar por un aspirante a senador rubio y de ojos azules que abrazaba a líderes hispanos tras hablarles con soltura en su propia lengua, contaminada sólo por su ligero y musical acento de Nueva Inglaterra.
Herder pensaba presentarse a las próximas elecciones al senado con las bendiciones de su distinguida familia, que se había declarado dispuesta a apoquinar la pasta necesaria para conseguir la nominación. Los Van Halen estaban convencidos de que las ambiciones de Herder acabarían haciendo de ellos los próximos Kennedy, así que no importaba lo que tuviesen que invertir si el apellido Van Halen iba camino de convertirse en parte de la historia de la Gran Nación Americana. El jefe de campaña de Herder repetía media docena de veces al día que el aspirante a senador Van Halen era un candidato de ensueño: rubio, alto, guapo y atlético – más de lo que JFK había sido nunca, con sus eternos problemas de espalda y sus alergias a media docena de cosas – cultísimo y millonario. Que además fuese profesor en una de las mejores universidades del país y hablase tres lenguas aparte de la suya añadía más puntos al marcador. Su paso por el ejército hubiese sido la guinda del pastel – ya se sabe lo mucho que encandila a los americanos la historia del héroe - , pero Herder nunca manifestó interés por la vida militar, y hasta había escrito artículos incendiarios en contra de la política de Bush en Irak, así que nada había que hacer en ese sentido. Por fortuna, la Era Obama había inaugurada una nueva etapa en la que el antimilitarismo podía despertar la simpatía de los votantes, y a eso se agarraba Herder. Por lo demás, el cuadro de sus virtudes lo completaba una hermana homosexual con pareja estable – Victoria hubiese pagado cinco mil dólares por estar presente el día en que Berenice Van Halen confesó a sus exquisitos papás que le iban las chicas - , la superación de una leucemia durante su primera juventud… y su esposa española. Victoria Suárez de Castro, con su sonoro apellido, su procedencia europea – sí, los americanos tenían claro por fin que España no limita con Méjico – y su atractivo aspecto mediterráneo.
“Su esposa es una Jackie Bouvier del siglo XXI”, había dicho a Herder uno de sus asesores para justificar lo esencial que sería la implicación de Victoria en la campaña. Ella había accedido a pedir un año de excedencia en la universidad de Grace – donde daba clase de Relaciones Internacionales – para ayudar a su marido a obtener la nominación. Todos aquellos tipos – publicistas, jefes de prensa y demás parafernalia preelectoral – decían que si Herder Van Halen era el candidato perfecto, su esposa no se quedaba atrás: aquella distinguida morena de largas piernas, profesora en una universidad de menos prestigio que la de de su marido que colaboraba como analista de temas internacionales en dos o tres publicaciones importantes, resultaría mucho menos agresiva para el votante medio que una abogada correosa o una barracuda de Wall Street que ganase más que Herder - durante la campaña de Obama, fue un problema el publicar que el sueldo de Michelle era mejor que el de su marido- . Por otra parte, el modelo “matrona adorable entregada a su familia” había finiquitado con la mujer de George Bush, así que a nadie le preocupaba mucho que los Van Halen no tuvieran hijos. Herder si los tenía: dos chicos y una chica de su primer matrimonio. Sólo habría que llamarlos de vez en cuando para las sesiones de fotos y sacarlos en alguno de los mítines de fin de campaña si su exmujer no tenía inconveniente. Y, desde luego, mientras Herder fuese tan generoso con la pensión que le pasaba, no es fácil que la antigua señora Van Halen pusiese problemas a la hora de exhibir a su ejemplar descendencia.
A Victoria le importaba un bledo tener un marido senador. De hecho, le importaba un bledo a qué se dedicara Herder. La relación entre ambos había pasado de ser tensa a no ser. Cada uno tenía su vida, y su existencia común se limitaba al intercambio de palabras más o menos amables cuando coincidían, de milagro, en alguna de las siete habitaciones de su apartamento de la calle setenta y dos. Victoria se sentía como un verdadero gusano cuando se enfrentaba al hecho de que aquel apartamento era otra razón para no divorciarse de Herder. Era el lugar más maravilloso del mundo, o al menos eso pensaba ella, con sus vistas a Central Park, su luminoso salón con chimenea y la terraza de veinte metros cuadrados con la pequeña fuente de piedra y las enredaderas frondosas que le daban el aire equívoco de un patio romano. Hubiese sido capaz de matar por aquella terraza, un jardín en miniatura en el Upper East Side. No, ni todos los Herder van Halen del mundo conseguirían que renunciase a aquel paraíso urbano. Además, gracias al ingente trabajo de precampaña, Herder estaba en casa mucho menos que antes, aunque ahora sus ausencias había que atribuirlas a las ansias de nominación y no a la amante de turno. De todos modos, pensaba Victoria, el señor van Halen tendría que revisar su conducta sexual si pretendía zambullirse en las aguas procelosas y pacatas de la política norteamericana, donde las infidelidades y el puterío, por fino que sea, no están lo que se dice bien vistos. Por lo demás, para ella no había problema en seguir adelante con el pacto de no agresión que habían firmado hacía tiempo, e incluso estaba dispuesta a hacer su parte de trabajo, que hasta ahora se había limitado a unas cuantas meriendas con señoras, cenas con posibles donantes y dos o tres apariciones públicas en actos benéficos, donde entraba agarradita de la mano de Herder. Una mano, por cierto, que siempre estaba helada.
Herder salió de la ducha envuelto en una toalla, y Victoria tuvo que admitir que seguía siendo un hombre atractivo, aunque era incapaz de sentir por él ni una sombra de lo que pudiera confundirse con deseo físico. Por primera vez desde que salieron de Nueva York, se preguntó por qué demonios había insistido en acompañarla a Madrid. No era capaz de recordar la última vez que habían pasado juntos más de veinticuatro horas seguidas – y veinticuatro horas junto a Herder no eran fáciles de olvidar – y sin embargo se había empeñado en emprender con ella un largo y pesado viaje trasatlántico. Victoria estaba segura de que había gato encerrado tras tanta amabilidad, pero ahora no tenía tiempo ni ganas de investigar los motivos del lobo. Le había venido muy bien que la secretaria de Herder se preocupase de comprar los pasajes, pedir un coche para el aeropuerto y reservar un hotel en Madrid, así que eso era lo que ya había sacado de la compañía del profesor Van Halen: la perfecta logística de aquel viaje inesperado. Quizá debería haber pedido a esa Brittany, o comoquiera que se llamase, que le hiciera también el equipaje. Seguro que ella no se hubiese olvidado de meter en la maleta la ropa apropiada, pensó, e instintivamente miró el vestido que acababa de comprarse.
- Me voy a duchar.
- ¿A qué hora es eso?
Victoria cerró sin contestar la puerta del baño. Ese era el profesor Herder Van Halen: un tipo capaz de llamar “eso” al funeral por la persona a la que más había querido su mujer en sus cuarenta y cinco años de vida.
Junto a Victoria, con una sonrisa profesional, la dependienta intentaba ver la botella medio llena.
- Es su talla. No hay que hacerle ni un arreglo…
No, claro que no. Aquel vestido horrible se ajustaba a su cuerpo como lo hubiese hecho un guante lleno de agujeros y de mugre a la mano de la reina de Inglaterra. La vendedora – que era tan consciente de la fealdad de la prenda como la propia Victoria – se justificaba por no poder enseñarle nada más.
- En negro es lo único que nos queda… en verano… bueno, ya sabe, no suelen enviar gran cosa en colores oscuros. A principio de temporada hubiésemos podido encontrar algo, pero a estas alturas …
Victoria la dejó hablar frunciendo el ceño y sin apartar los ojos de su propia silueta – una talla 38, que cualquiera consideraría dignísima teniendo en cuenta que acababa de cumplir los 46 – embutida a la fuerza en aquel engendro que se le antojaba más y más espantoso.
- ¿Está segura de que no quiere ver algún modelo en otro tono? En la 38 nos quedan dos que son preciosos. Cualquiera le sentará muy bien. Este es original, pero un poco… no sé…
“¿Feo? ¿Ridículo?”
Ni siquiera la esperanza de una comisión por la venta animaba a aquella buena chica a endosarle semejante adefesio. Victoria movió la cabeza como quien se ha resignado a lo inevitable.
- Me temo que lo necesito en negro.
Eso era lo malo, que no se trataba tanto de elegir un vestido sino de encontrar algo de ese maldito color que en verano parece no existir. Habría sido más fácil en invierno, claro, cuando las tiendas se atiborran de los archifamosos “petites robes noire” y en el peor de los casos uno puede apañarse con un jersey de cuello vuelto y una falda cualquiera. Victoria recordó con disgusto las dos prendas que había dejado en su armario a siete horas de avión: un vestido de seda plisada, y un sastre de corte lápiz, elegante y sobrio, en negro los dos. Cualquiera hubiese servido para la ocasión. Pero hacer una maleta en estado de shock no es demasiado fácil, y menos cuando se tiene el tiempo justo para salir hacia el aeropuerto a tomar un avión donde, por cierto, sólo quedan libres dos milagrosas y carísimas plazas. No quiso ni saber lo que habían costado, como tampoco ahora quería recordar qué demonios había metido exactamente en su maleta de piel. Sólo estaba segura de que los dos vestidos que hubiera podido ponerse estaban a buen recaudo en su apartamento de Manhattan.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había dejado funcionando el aire acondicionado. Quizá Herder se hubiese acordado de apagarlo, pero él no solía preocuparse de esas cosas. Si no tomaba cartas en el asunto, a su regreso iba a encontrar su bonito piso convertido en una hielera, amén de una estratosférica factura de luz. Suspiró antes de mirar a la vendedora con aire de súplica.
- ¿Me permite un momento? Tengo que hacer una llamada.
- Desde luego.
Aquella chica tan agradable se alejó unos metros, convencida de que estaba buscando una especie de moratoria para decidirse acerca de aquel vestido horrendo cuya sisa le estaba provocando un sarpullido. Se rascó con disimulo mientras buscaba el móvil en el bolso.
- Mmmm… Hi…
La voz pastosa de Herder indicaba que dormía. Presumía de no sufrir los efectos del jet lag, pero cuando llegaban de viaje siempre necesitaba echarse durante diez horas para ponerse a tono con el nuevo horario. Si eso no es jet lag que venga Dios y lo vea, pensó Victoria…
- ¿Vicky? ¿Eres tú?
- Sí. Oye, siento despertarte, pero creo que nos hemos dejado encendido el aire acondicionado. Habría que llamar al portero para que subiese a apagarlo.
Hubo unos segundos de silencio. Herder debía estar intentando regresar al planeta tierra desde el feliz mundo de los sueños.
- No te preocupes. Estoy seguro de que lo desconecté al salir.
Milagro, milagro. Herder asumiendo un compromiso doméstico. Deberían apuntar la fecha para conmemorarla anualmente. Y hacer camisetas y gorras alusivas al acontecimiento.
- ¿Dónde demonios estás?
- En una tienda. Necesitaba un vestido.
- ¿Un vestido? ¿Ahora? Vicky, por Dios… Hemos aterrizado de madrugada ¿y tú te vas de compras a las… a las diez menos cuarto de la mañana?
Victoria tragó saliva. Sin saber por qué, aquella voz desabrida había multiplicado por mil el cansancio y la tristeza infinita que había acumulado durante las últimas quince horas.
- Necesito un vestido negro – dijo, y colgó.
Luego, sin saber muy bien por qué, se sentó en una butaca que había en el probador. El espejo le devolvió su imagen desmadejada, tan poco atractiva gracias a las circunstancias, el agotamiento…. y, por supuesto, al vestido espeluznante que llevaba puesto. Miró la etiqueta: costaba trescientos euros. Se le escapó un silbido adolescente. Trescientos euros… casi cuatrocientos dólares en un trapo feísimo que sólo iba a ponerse una vez. A Jan le daría un ataque si supiese que había gastando ese dineral en una prenda que ni siquiera le gustaba.
Jan…
La falta de sueño, la diferencia horaria, la tristeza, la soledad, el cansancio y el desaliento se le vinieron encima como un alud. Se sintió arrastrada hacia la tierra prometida de las lágrimas y dejó de oponer resistencia. Apoyó la cabeza entre las manos y se echó a llorar.
¿Qué diría Jan si la viese en ese estado, sollozando a solas en una butaca de terciopelo color melocotón dentro del probador de la única tienda de la calle de Serrano que estaba abierta a las nueve y media de la mañana en un sábado del mes de agosto?
Probablemente le diría “ya era hora, chica”. Porque aquel era un llanto que había estado aplazando sin necesidad. No había llorado al hablar con Marga, ni al colgar el teléfono, ni había llorado al hacer la maleta en un estado cercano a la catatonia, ni mientras viajaban en un taxi hacia el aeropuerto, ni durante las siete horas de viaje en avión, que invirtió en ver dos películas y seis episodios de “Frasier” en la pantalla privada de su asiento de bussiness mientras comía compulsivamente aperitivos japoneses, ni al aterrizar en Madrid después de tres años de ausencia.
Sí, chica, ya era hora de que te concedieses un respiro. Llora todo lo que te dé la gana.
- Oh, perdóneme… no sabía…
La dependienta había entrado en el probador sujetando tres perchas de las que pendían otros tantos vestidos. Victoria los miró a través de las lágrimas. El primero era precioso y tenía un suave color café con leche. Un tono que siempre le había sentado bien.
- Le he traído estos otros… pensé que ya habría acabado de hablar – colocó las prendas en los ganchos de las paredes y la miró con una expresión desolada – lo siento mucho, no debería haber entrado sin pedir permiso.
- No se preocupe, es culpa mía
- Tenga, coja uno… - la chica le tendió una caja de kleenex que había sobre la mesita. Victoria pensó que había visto pañuelos de papel en las consultas de los psiquiatras, pero nunca en una tienda de ropa.
- ¿Les pasa a menudo? Que las clientas se echen a llorar, quiero decir… como están tan bien preparados…
- ¿Qué? Ah, no… es por el maquillaje… para proteger las prendas... Algunas señoras se pintan como puertas y tienen muy poco cuidado al ponerse y quitase la ropa, así que usamos esto.
Agitó la caja en un gesto infantil. Qué agradable resultaba aquella dependienta. Era muy joven, casi una adolescente. Victoria pensó que no era una buena idea tener a una chica de esa edad en una tienda de señoras. A partir de los treinta y cinco, el ver unas piernas perfectamente torneadas, una cintura estrecha y un cutis luminoso y libre de arrugas produce cierto desánimo. Se preguntó cuántas clientas se habrían marchado de la tienda sin comprar sintiéndose difusamente insultadas por la juventud de aquella muchacha tan servicial y tan amable.
- Quiero que vea estos, por si decide cambiar de opinión.- ladeó la cabeza –. Son muy bonitos, y tienen buen descuento.
Victoria echó una mirada a aquellos trajes. Eran preciosos, en efecto. El de color café con leche marcaba ciento ochenta euros. La muchacha le dirigió una sonrisa cómplice cuando vio que miraba la etiqueta.
- Costaba quinientos a principio de temporada. Lino cien por cien. Es el único que queda. ¿Por qué no se lo prueba?
Sí, eso ¿por qué no? Victoria se dio cuenta de que la llantina le había inyectado una pequeña dosis de ánimo, así que se despojó encantada del colgajo negro y se puso el otro vestido que parecía hecho para ella.
- Es como si lo hubiesen cosido encima de usted. Fíjese en los hombros. Y en la cintura. El negro le ajustaba bien, pero este es mucho más elegante… y más barato.
El vestido negro esperaba, como desmayado, encima de la butaca de terciopelo. Victoria le dirigió una última mirada de desprecio. Trescientos euros por esa basura. Jan la maldeciría eternamente si se gastaba tanto dinero en semejante birria. A Jan le hubiese encantado el otro vestido. Un vestido que le sentaba bien, un vestido bonito que la hacía parecer más delgada y resaltaba el bronceado de su piel. Y pensar que había estado a punto de llevarse aquel despojo que parecía hecho con los restos de un saco, a juzgar por cómo rascaba…
- Me lo quedo. Y búsqueme unos zapatos que le vayan bien. En el 39, por favor.
- ¿Herder?
- ¿Se puede saber dónde estabas? Te he llamado veinte veces.
- Ya te lo dije, haciendo unas compras.
Herder se puso de pie y meneó la cabeza con un ademán paciente que hubiese envidiado el mismísimo santo Job, como diciendo “he aquí a la loca de mi mujer, que se escapa de la cama para ir de tiendas”. En ausencia de Victoria había pedido el desayuno y sobre la bandeja descansaban los restos del festín de bollos, huevos revueltos y pan con mantequilla. Al ver las sobras descubrió que estaba hambrienta, y picoteó con cierta avidez las migas del cruasán y las cortezas de las tostadas. Quiso servirse un café, pero la jarra estaba vacía
- Si quieres pedimos algo más.
- Déjalo, no vamos muy bien de tiempo. ¿Todavía no te has duchado? No puedo creer que…
Pero Herder cortó en seco los consiguientes reproches sobre su pachorra.
- Vicky, no empieces. Te largaste sin decir nada, luego me colgaste el teléfono y lo apagaste, así que llevo un buen rato preguntándome donde diantres está mi mujer. Incluso pensé que te había pasado algo.
- Por favor… ¿qué iba a pasarme? Estamos en el centro de Madrid, no en un suburbio de Caracas.
- Ya. Bueno, a ver ¿qué has comprado?
- Unos zapatos y un vestido
- Negro…
- No. Marrón.
Sacó el vestido y lo extendió en la cama deshecha. Herder miró la prenda y luego la miró a ella de arriba abajo, como si no pudiese dar crédito: se había lanzado a la calle después de un agotador viaje porque necesitaba imperiosamente un vestido negro, y ahora volvía con algo que no era ni remotamente parecido a lo que había ido a buscar. Victoria se preparó para el contraataque, pero Herder también estaba cansado y, en el fondo, le daba exactamente igual el color de la ropa de su mujer.
- Voy a darme una ducha.
Herder… llevaban casados cinco años, y Victoria empezaba a reconocer ante sí misma que le habían sobrado por lo menos los dos últimos. Herder Van Halen, profesor de Lengua y Literatura Hispánica en la muy prestigiosa universidad de Columbia. Políglota, gran docente, investigador destacado. Un tipo estupendo, a decir de los que le conocían. Un imbécil, pensaba su mujer, un ególatra con mayúsculas incapaz de preocuparse por nadie que no fuese él mismo. Un memo integral que la ignoraba y hasta la despreciaba, o al menos eso había llegado a creer en los últimos tiempos… bueno, tal vez exageraba en lo del desprecio, pero, sea como fuere, el querido Herder había demostrado con creces que era un completo cretino lleno de manías, de prejuicios y de ideas absurdas. Alguien demasiado centrado en mirarse el ombligo como para dedicar siquiera unos segundos a ponerse en el pellejo de otros, no digamos ya en el de su mujer. Un superficial, un cínico de libro, que además de tener una elevadísima opinión de su persona, consideraba que el resto de la humanidad no estaba en absoluto a su altura, lo cual se traducía en una perenne actitud suficiente que sacaba de quicio a quienes la detectaban, que dicho sea de paso eran muy pocos.
Casi todo el mundo consideraba al profesor Van Halen como un milagro de la naturaleza, una prodigiosa conjunción de virtudes intelectuales y físicas, un crisol de bondad, inteligencia, belleza y talento. Pero, bajo esa gruesa capa de felices atributos, Herder era un tipo muy difícil de soportar. Lo malo- o tal vez lo bueno - era que casi nadie se daba cuenta.
. No siempre había sido así, se repetía Victoria, aunque cada vez con menos convicción. Cuando empezó el desencanto – es decir, cuando empezó a entender cómo era en realidad el hombre del que se había enamorado y con quien se había casado - le gustaba recordar que había habido una época en la que Herder Van Halen parecía una persona divertida, alegre, afectuosa y entregada. Al ir descubriendo al hombre malencarado, egoísta e impaciente que era en realidad su marido, intentó definir en qué momento había empezado a gestarse aquella amarga metamorfosis – la mariposa convertida en oruga - , o quien había lanzado la maldición capaz de convertir en sapo al príncipe encantador. Intentó culpar al entorno de Herder, a su insoportable familia de Nueva Inglaterra, a los compañeros de trabajo en la universidad, incluso a su legión de amigos – una cohorte de aduladores que parecían estar en el mundo con el propósito de besar por donde pisaba Herder y, básicamente, para lamerle el culo a todas horas – y al final tuvo que rendirse a la evidencia: Herder Van Halen había sido siempre la misma persona arrogante y vanidosa que ahora se le antojaba insufrible. Lo que pasa es que - por alguna misteriosa razón que no lograba comprender - se había enamorado de él. Y desde tiempo inmemorial se sabe que el amor es capaz de cubrir con una pátina de virtudes imaginarias cada uno de los defectos del otro.
Lo que le había ocurrido no era nada original, desde luego: el mundo estaba lleno de personas que se habían casado con alguien que era en realidad una especie de amable monstruo de Frankenstein hecho de cosas buenas tomadas de aquí y de allá. Lo malo es que aquella criatura era parte de un hechizo con fecha de caducidad: la misma que tiene la pasión en estado puro o la soberana estupidez del amor verdadero. Luego, el personaje se desmorona y queda sólo un bicho sin alma. El moderno Prometeo encantado de hacer trizas un cuento de hadas que había surgido en la cabeza de alguien desesperado por encontrar al príncipe azul o a la princesa dormida. Pero, aunque Victoria se consolaba pensando que a otros les había pasado antes que a ella, cuando se despertaba por las mañanas y veía a su lado a Herder Van Halen se detestaba a sí misma por haber caído en la trampa perversa del romanticismo. No es que el tipo adorable y tierno con el que se había casado se hubiese transmutado en un imbécil. Es que, simplemente, aquel hombre maravilloso no había existido nunca fuera de su cabeza flechada por un repelente angelito. Casi seis años después de la boda, Victoria, que se creía inmune a los cantos de sirena y presumía de ser capaz de detectar de un vistazo a los lobos con piel de cordero, tenía que reconocer que Herder van Halen se la había dado con queso.
Los problemas no empezaron enseguida, aunque Victoria era incapaz de trazar un punto en el mapa vital de ambos para indicar el lugar o el momento en que las cosas empezaron a torcerse. Quizá las primeras señales de alarma llegaron de la mano del sexo: la frecuencia de sus relaciones de cama empezó a disminuir de manera alarmante sin ninguna razón objetiva, y casi al mismo tiempo la calidad de aquellos encuentros empezó a dejar también mucho que desear. Como centenares de personas antes que ella, Victoria creo para sí misma media docena de buenas excusas para justificar lo evidente: que sus relaciones sexuales habían entrado en barrena. Al principio se consolaba pensando que de pronto el sexo no era bueno, pero tampoco era malo, y un bien día se encontró pensando que no era malo, pero tampoco era bueno. Fue también entonces cuando empezó a molestarle que Herder se retrasase a las horas de las comidas, que descuartizase el periódico para leerlo por secciones, que fuese capaz de hablar durante una hora de la reunión del claustro pero no disimulase su aburrimiento cuando pretendía comentar con él un artículo que estaba escribiendo, que pretendiese hacerla culpable de todos los pequeños desastres domésticos que se abatían sobre el apartamento – desde la baja del portero a las bombillas fundidas – o sus tendencias manirrotas. Oh, sí, al principio de su relación había confundido con generosidad chispeante esa afición de Herder por pagar las cuentas del restaurante, invitar a rondas en el bar del club a todos los gorrones que lo saludaban y enviar regalos a diestro y siniestro. Con el paso del tiempo, se daba cuenta de que lo que había considerado una costumbre apreciable era otra de las estrategias de Herder para subrayar también su superioridad material: soy rico, chicos, y puedo ocuparme de vuestros gastos. Si años atrás la propia Victoria sonreía satisfecha cuando Herder se hacía cargo de la factura del almuerzo de un grupo de seis desconocidos, ahora le entraban ganas de estrangular a su marido cada vez que agasajaba a personas que, con toda seguridad, sólo esperaban a que se diese la vuelta para criticarlo por su gesto dispendioso. Cuando el profesor Van Halen enviaba un ramo de flores de trescientos dólares a la anfitriona de una cena, Victoria ya no pensaba que se había casado con un perfecto caballero, sino con un gilipollas ostentoso con maneras de jeque árabe.
Bien es verdad que nadie la obligaba a seguir con Herder. Era mayorcita para tomar sus propias decisiones, no tenían hijos y su escasísima familia no ejercía ninguna influencia sobre ella, por no decir que les importaba muy poco lo que Victoria hiciera o dejara de hacer. Así pues, no podía achacar su situación de mujer desencantada a las presiones del entorno o el chantaje sentimental de terceros. El problema era que, aunque lo llevaba bien escondido bajo una perfecta capa de seguridad en si misma y de ansias de independencia, en los últimos años Victoria había acabado por desarrollar un miedo cerval a la soledad y necesitaba de la presencia de una pareja para sentir que su vida estaba completa. Se avergonzaba de esa necesidad como otros se avergüenzan de contraer una gonorrea: aquel sentimiento era tan poco coherente con el resto de su forma de pensar, con su modo de vida, que le resultaba bochornosamente absurdo, incluso patético: en pleno siglo XXI, una mujer aún atractiva, económicamente independiente, que había bruñido a conciencia su propio brillo social y profesional, aterrada ante la idea de un divorcio… era demasiado estúpido para comentarlo con nadie, y ella, por supuesto, no lo había hecho. Ni siquiera lo había hablado con Jan.
Él había sido el único de sus amigos a quien Herder no había logrado engatusar. Lo conoció tres meses antes de la boda, cuando Victoria organizó unas pequeñas vacaciones en España para presentar a los suyos al hombre con el que iba a casarse, aunque luego se dijo que la idea de reunir a su prometido y a sus amigos en una aparatosa fiesta en una terraza de Madrid – un remedo de las ridículas celebraciones de compromiso que organizaban las familias pudientes de la costa Este – había sido completamente inapropiada. Había demasiada gente, demasiado ruido, demasiado alcohol, demasiada música y demasiada expectación por conocer al futuro marido de la escurridiza Victoria, que había esperado a llegar a la frontera de los cuarenta para dar el sí quiero. Cuando vio juntas a todas aquellas personas – muchas de los cuales, dicho sea de paso, ni siquiera eran verdaderos amigos – ,cuando empezaron a asediar a Herder para presentarse y hacerle contar, una y otra vez, cómo la había conocido, cuando comprobó que muchos de los invitados cuchicheaban con falso disimulo seguramente preguntándose cómo demonios había conseguido Victoria conquistar a un atractivo e inteligente millonario americano, se dio cuenta de que hubiese sido mucho mejor organizar una cena íntima con Herder y las tres o cuatro personas que la querían de veras… o, quizá, solamente con Herder y Jan. Porque, en el fondo, Jan era el único al que de verdad quería presentar a su prometido. Prometido… Cielos, qué rematadamente cursi sonaba aquello… pero cuando uno ya casi peina canas, decir novio sonaba igualmente ridículo.
- Así que Herder van Halen…Tiene nombre de fiordo noruego –
Jan se acercó en cuanto la vio sola por primera vez en toda la noche, tras sufrir los envites de amigas y antiguas compañeras que la felicitaban efusivamente por la pieza cobrada.
- ¿Noruego? No, señor listillo. Su familia proviene de Holanda.
- Peor me lo pones. ¿Qué pasa, que teniendo ese apellido no podían facilitarle las cosas llamándole Troy, o John, o Michael? Herder van Halen… ¡por todos los santos, si parece un personaje de Edith Wharton!
- No seas repelente…
- No lo soy. Sólo tengo olfato para los malos nombres, y este se lleva la palma. El único más absurdo que recuerdo era el de aquella chica de mi instituto que se llamaba Marta Martos Martínez, la pobre. A ver, enséñame el anillo.
Con un mohín de hastío, alargó la mano sin ningún entusiasmo para que Jan pudiese admirar cómodamente la sortija de Tiffany´s montada en oro blanco. Victoria se había sentido un poco incómoda al ver aquel diamante desproporcionadamente grande - no le interesaban las joyas y, desde luego, no esperaba un anillo de compromiso digno de una princesa rusa - y su desconcierto creció al saber que lo había comprado la madre de Herder. Entonces recordó que su casi marido ya había estado casado antes, y seguramente su primera esposa habría recibido un regalo parecido. Es posible que Eunice Van Halen no quisiese que su futura nuera se sintiese víctima de agravios comparativos… o tal vez era una costumbre de familia abrumar a la novia con regalos caros para que supiese qué significaba ingresar en la aristocrática tribu de los Van Halen de Holanda. El caso es que allí estaba ella, exhibiendo un diamante de dos kilates y medio en el dedo anular de su mano derecha.
- Parece una pista de patinaje. – Jan la miró y frunció el ceño - Pensé que no te gustaban las piedras preciosas.
- ¿Por qué tienes que ser tan desagradable? ¿No puedes alegrarte por mí?
- Perdona… claro que me alegro. – la abrazó y la besó en el pelo – El anillo es precioso y el señor del nombre raro tiene muy buena pinta. Pero, si quieres que te diga la verdad, esta boda no me hace ninguna gracia.
- ¿Por qué…?
- Pues porque ahora si que ya no vas a volver a Madrid más que de visita
- No pensaba hacerlo, ni con boda ni sin ella. Tengo una plaza fija en la Universidad de Grace, y me va bastante bien en Nueva York.
- Ya. Sea como sea, míster Fiordo acaba de matar mis últimas esperanzas de que regreses a casa. Estoy condenado a verte de siglo en siglo y a mandarte mails cuando quiero saber de ti. Confieso que siempre pensé que lo de Nueva York sería algo pasajero, pero el señor comosellame me ha aguado la fiesta. Por eso le odio con toda mi alma. A él y a sus enormes diamantes. Pero te veo contenta… y, además, estás muy guapa. Así que claro que me alegro por ti. No pongas esa cara, chica. Venga, vamos a tomar una copa…
Victoria había recordado muchas veces las palabras que Jan había dedicado a Herder. “Le odio con toda mi alma”, había dicho, con la misma pasión burlona que imprimía a todas sus declaraciones. Siempre pensó que aquella deliberada exageración, aquella frase extrema pronunciada con un deje frívolo, escondía algo mucho más profundo que el rencor hacia el hombre que cortaba definitivamente sus amarras con Madrid. No, Jan era demasiado generoso, demasiado bueno, la quería demasiado como para pensar en sí mismo al evaluar la decisión que Victoria había tomado.
Supo que había algo que Jan no le estaba diciendo, algo que ni siquiera él era capaz de explicar. Quizá fue el único que, con sólo un apretón de manos, descubrió al estúpido que vivía dentro de Herder van Halen. Mientras el resto de conocidos y de amigos caían rendidos bajo su influjo de americano guapo y distinguido – parece el Gran Gatsby, le había dicho alguien – Jan había visto en Herder algo que no le gustaba. Exactamente lo mismo que Victoria había tardado años en descubrir. Ahora que lo había hecho, ahora que conocía al verdadero Herder, se preguntaba qué demonios venía a continuación, qué se hace cuando tu marido ya no te gusta y no te atreves a volver a empezar llevando sobre los hombros la conciencia de una relación fracasada… y, sobre todo, cuando eres incapaz de enfrentar la incomodidad que supone un nuevo cambio de vida.
Sí, eso era: el matrimonio la hacía sentir muy cómoda. Había algo confortable en el hecho de ser una mujer casada – y podía decirlo bien alto, porque durante casi cuarenta años había sido soltera – y no estaba dispuesta a volver a convertirse en una cuarentona solitaria con un divorcio a sus espaldas y un futuro incierto delante de las narices. Sería distinto si se hubiese casado con Herder a los veintiocho años, y estuviese considerando la posibilidad de un divorcio desde la cómoda atalaya de los treinta y tantos. Entonces podría plantearse el asunto con más o menos tranquilidad. Pero cuando la próxima década es la de los cincuenta, lanzarse de cabeza a lo desconocido evidencia una notable falta de sesera. Y Victoria no era lo que se dice una estúpida.
. Por eso llevaba más tiempo del recomendable cocinándose a conciencia en su propio rencor, en una rabia sorda que con el paso de los meses iba haciéndose más y más ingobernable. A veces se preguntaba hasta dónde podía llegar aquella sensación de hastío, de pura incomodidad, que despertaba en ella la sola presencia de Herder. Y ese era el principal problema: la profunda antipatía que su marido despertaba en ella. Desalentada, se decía que había algo muy infantil en ese sentimiento tan primario. A veces hubiese preferido odiar a aquel hombre, detestarlo con cada una de las fibras de su cuerpo, que experimentar hacia él lo que podía ser una pura pulsión de desgana. No es que abominase de Herder. Simplemente, le caía fatal.
Victoria estaba segura de que Herder van Halen no tenía la menor idea de lo que ella sentía. En realidad, a Herder le preocupaba muy poco todo lo que no estuviese directamente relacionado consigo mismo: sus clases en la universidad, sus publicaciones, sus conferencias y sus veleidades arribistas. Quería entrar en política, y había empezado a preparar el desembarco multiplicando su actividad académica y su presencia en foros más bien populistas con acceso a los lobbies que crecían en Nueva York como las setas en otoño. Herder Van Halen, descendiente de uno de los 400 de la señora Astor, caucasiano, rico por su casa y eminente profesor universitario, llevaba meses en feliz chalaneo con asociaciones de hispanos de la costa Este, participando en campañas cívicas y promoviendo iniciativas vanguardistas – la última, conseguir que una marca de cereales pagase unas clases de inglés para inmigrantes adultos que seguían sin conocer la lengua de su patria adoptiva – convencido de que si Chicago había sido capaz de lanzar a la Casa Blanca a un tipo negro, la población del estado de Nueva York bien podía dejarse conquistar por un aspirante a senador rubio y de ojos azules que abrazaba a líderes hispanos tras hablarles con soltura en su propia lengua, contaminada sólo por su ligero y musical acento de Nueva Inglaterra.
Herder pensaba presentarse a las próximas elecciones al senado con las bendiciones de su distinguida familia, que se había declarado dispuesta a apoquinar la pasta necesaria para conseguir la nominación. Los Van Halen estaban convencidos de que las ambiciones de Herder acabarían haciendo de ellos los próximos Kennedy, así que no importaba lo que tuviesen que invertir si el apellido Van Halen iba camino de convertirse en parte de la historia de la Gran Nación Americana. El jefe de campaña de Herder repetía media docena de veces al día que el aspirante a senador Van Halen era un candidato de ensueño: rubio, alto, guapo y atlético – más de lo que JFK había sido nunca, con sus eternos problemas de espalda y sus alergias a media docena de cosas – cultísimo y millonario. Que además fuese profesor en una de las mejores universidades del país y hablase tres lenguas aparte de la suya añadía más puntos al marcador. Su paso por el ejército hubiese sido la guinda del pastel – ya se sabe lo mucho que encandila a los americanos la historia del héroe - , pero Herder nunca manifestó interés por la vida militar, y hasta había escrito artículos incendiarios en contra de la política de Bush en Irak, así que nada había que hacer en ese sentido. Por fortuna, la Era Obama había inaugurada una nueva etapa en la que el antimilitarismo podía despertar la simpatía de los votantes, y a eso se agarraba Herder. Por lo demás, el cuadro de sus virtudes lo completaba una hermana homosexual con pareja estable – Victoria hubiese pagado cinco mil dólares por estar presente el día en que Berenice Van Halen confesó a sus exquisitos papás que le iban las chicas - , la superación de una leucemia durante su primera juventud… y su esposa española. Victoria Suárez de Castro, con su sonoro apellido, su procedencia europea – sí, los americanos tenían claro por fin que España no limita con Méjico – y su atractivo aspecto mediterráneo.
“Su esposa es una Jackie Bouvier del siglo XXI”, había dicho a Herder uno de sus asesores para justificar lo esencial que sería la implicación de Victoria en la campaña. Ella había accedido a pedir un año de excedencia en la universidad de Grace – donde daba clase de Relaciones Internacionales – para ayudar a su marido a obtener la nominación. Todos aquellos tipos – publicistas, jefes de prensa y demás parafernalia preelectoral – decían que si Herder Van Halen era el candidato perfecto, su esposa no se quedaba atrás: aquella distinguida morena de largas piernas, profesora en una universidad de menos prestigio que la de de su marido que colaboraba como analista de temas internacionales en dos o tres publicaciones importantes, resultaría mucho menos agresiva para el votante medio que una abogada correosa o una barracuda de Wall Street que ganase más que Herder - durante la campaña de Obama, fue un problema el publicar que el sueldo de Michelle era mejor que el de su marido- . Por otra parte, el modelo “matrona adorable entregada a su familia” había finiquitado con la mujer de George Bush, así que a nadie le preocupaba mucho que los Van Halen no tuvieran hijos. Herder si los tenía: dos chicos y una chica de su primer matrimonio. Sólo habría que llamarlos de vez en cuando para las sesiones de fotos y sacarlos en alguno de los mítines de fin de campaña si su exmujer no tenía inconveniente. Y, desde luego, mientras Herder fuese tan generoso con la pensión que le pasaba, no es fácil que la antigua señora Van Halen pusiese problemas a la hora de exhibir a su ejemplar descendencia.
A Victoria le importaba un bledo tener un marido senador. De hecho, le importaba un bledo a qué se dedicara Herder. La relación entre ambos había pasado de ser tensa a no ser. Cada uno tenía su vida, y su existencia común se limitaba al intercambio de palabras más o menos amables cuando coincidían, de milagro, en alguna de las siete habitaciones de su apartamento de la calle setenta y dos. Victoria se sentía como un verdadero gusano cuando se enfrentaba al hecho de que aquel apartamento era otra razón para no divorciarse de Herder. Era el lugar más maravilloso del mundo, o al menos eso pensaba ella, con sus vistas a Central Park, su luminoso salón con chimenea y la terraza de veinte metros cuadrados con la pequeña fuente de piedra y las enredaderas frondosas que le daban el aire equívoco de un patio romano. Hubiese sido capaz de matar por aquella terraza, un jardín en miniatura en el Upper East Side. No, ni todos los Herder van Halen del mundo conseguirían que renunciase a aquel paraíso urbano. Además, gracias al ingente trabajo de precampaña, Herder estaba en casa mucho menos que antes, aunque ahora sus ausencias había que atribuirlas a las ansias de nominación y no a la amante de turno. De todos modos, pensaba Victoria, el señor van Halen tendría que revisar su conducta sexual si pretendía zambullirse en las aguas procelosas y pacatas de la política norteamericana, donde las infidelidades y el puterío, por fino que sea, no están lo que se dice bien vistos. Por lo demás, para ella no había problema en seguir adelante con el pacto de no agresión que habían firmado hacía tiempo, e incluso estaba dispuesta a hacer su parte de trabajo, que hasta ahora se había limitado a unas cuantas meriendas con señoras, cenas con posibles donantes y dos o tres apariciones públicas en actos benéficos, donde entraba agarradita de la mano de Herder. Una mano, por cierto, que siempre estaba helada.
Herder salió de la ducha envuelto en una toalla, y Victoria tuvo que admitir que seguía siendo un hombre atractivo, aunque era incapaz de sentir por él ni una sombra de lo que pudiera confundirse con deseo físico. Por primera vez desde que salieron de Nueva York, se preguntó por qué demonios había insistido en acompañarla a Madrid. No era capaz de recordar la última vez que habían pasado juntos más de veinticuatro horas seguidas – y veinticuatro horas junto a Herder no eran fáciles de olvidar – y sin embargo se había empeñado en emprender con ella un largo y pesado viaje trasatlántico. Victoria estaba segura de que había gato encerrado tras tanta amabilidad, pero ahora no tenía tiempo ni ganas de investigar los motivos del lobo. Le había venido muy bien que la secretaria de Herder se preocupase de comprar los pasajes, pedir un coche para el aeropuerto y reservar un hotel en Madrid, así que eso era lo que ya había sacado de la compañía del profesor Van Halen: la perfecta logística de aquel viaje inesperado. Quizá debería haber pedido a esa Brittany, o comoquiera que se llamase, que le hiciera también el equipaje. Seguro que ella no se hubiese olvidado de meter en la maleta la ropa apropiada, pensó, e instintivamente miró el vestido que acababa de comprarse.
- Me voy a duchar.
- ¿A qué hora es eso?
Victoria cerró sin contestar la puerta del baño. Ese era el profesor Herder Van Halen: un tipo capaz de llamar “eso” al funeral por la persona a la que más había querido su mujer en sus cuarenta y cinco años de vida.
Etiquetas: "La vida después"





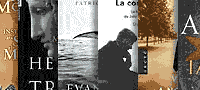
5 comentarios:
Se me va a hacer muy largo hasta el miércoles... ;-)
Enhorabuena!!! Besos grandes!!!
¡Quiero seguir leyendo! :)
Esta entrada tiene mucha enjundia, volveré en mejor momento para leer con tranquilidad.
Un saludo.
Me acabo de comprar el libro y a pesar de que no comparto las reflexiones políticas y existenciales de Marta, creo que me va a gustar, porque el tema me inquieta mucho y porque Rivera escribe muy bien.
Para mí, ha sido todo un descubrimiento. Acabo de escuchar la entrevista en "No es un día cualquiera" y se me ha despertado la curiosidad. Me alegro de ello.Creo que leerte me va a gustar y me va a hacer mucho bien.
Un beso y gracias.
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio